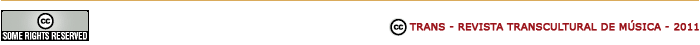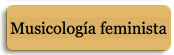La danza francesa en Barcelona durante el siglo XVIII: recepción y transformación
1. Introducción.
Es bien conocido el hecho de que la danza cortesana francesa experimentara una enorme difusión desde finales de siglo XVII. Con este término se indica cierta variedad de prácticas, desde el ballet de cour hasta la danza ceremonial. Este trabajo se concentrará en el caso de la recepción de la danza ceremonial en Barcelona durante el siglo XVIII, así como en el proceso de transformación operado. Mostraré dicho proceso a través de un análisis comparativo de las categorías sociales que la danza francesa pone en juego en los diversos contextos de ejecución aludidos, es decir, en su contexto de emergencia -la corte francesa- y el contexto de recepción -Barcelona en el siglo XVIII.
En primer lugar, parto de la idea de que la danza en el Antiguo Régimen presenta una gran capacidad de vehicular cierto discurso en relación con el dominio, la disciplina y la presentación del cuerpo.
Sobre este fondo común de las manifestaciones de la danza, la danza francesa es un producto desarrollado por la sociedad cortesana francesa y engarzado de manera lógica en este contexto con los mecanismos legitimadores de la jerarquíal social; la danza francesa emergería de un uso social muy concreto, donde el concepto de "rango" se situaría como eje central de esta práctica1.
Por otro lado, pienso que todo proceso de recepción debería implicar también un proceso de tranformación del producto, de tal manera que dicho objeto adquiera un sentido diferente y adecuado a los aspectos socialmente pertinentes al nuevo contexto de recepción.
La sociedad setecentista catalana -entendido aquí como contexto de recepción- responde al tipo de sociedad estratificada, pero no al modelo cortesano francés. La transformación operada en el sentido social de la danza francesa en este nuevo contexto, gira alrededor del concepto de "crianza". Este concepto funcionaría como un indicador de status que vehicula la legitimación del privilegio social a través de la ostentación de una conducta autodefinida como "educada".
El proceso de trasformación operado en la recepción de la danza francesa en Barcelona se observa pues a partir de esta diferenciación en los conceptos de "rango" y "crianza". Si bien ambos funcionan como elementos de la articulación de la identidad en una configuración social de tipo estratificado, difieren en un aspecto fundamental. El concepto de "rango" se relaciona con categorías individuales de prestigio y status dentro de un grupo constituido en forma cerrada, tal como se da en la sociedad cortesana. Vehicularía un aspecto individual, el lugar que ocupa cada cortesano en relación al todo. Por contra, el concepto de "crianza" indica una cualidad diferenciada de un grupo con respecto a otro a partir de la adquisición y la práctica del saber y la conducta educada. Vehicula y legitima la idea de pertenencia al grupo hegemónico a través de la confrontación con el "otro", es decir, los grupos socialmente menos favorecidos que los grupos hegemónicos engloban en la categoría de lo "rústico". Este concepto tiene, por tanto un sentido colectivo, no individual como en el caso francés.
En esta comunicación intentaré mostrar como un mismo producto musical adquiere sentidos diferentes en relación al contexto en dónde se ejecuta.
2. La danza y el cuerpo: el fenómeno de la danza en el Antiguo Régimen
En el año 1589, Thoinot Arbeau, en su tratado titulado Orchésographie, vinculaba el baile a una serie de preceptos pedagógicos relacionados con el control del cuerpo:
"Cuando bailéis acompañado nunca bajéis los ojos para observar los pasos y controlar si los bailáis correctamente. Mantened la cabeza y el cuerpo erguidos con expresión de confianza, no escupáis ni os sonéis demasiado las narices, y si tenéis necesidad de hacerlo, volved la cabeza y usad un pañuelo blanco bien limpio. Conversad agradablemente en voz baja y modesta, no dejéis caer vuestros brazos en forma inerte ni quieta, estad prolija y correctamente vestido, las calzas bien estiradas y los zapatos limpios"2 .
Como vemos, no hay parte del cuerpo que no sea objeto de control por parte del danzante. El interés de este texto reside en el hecho de que el autor ubique la práctica de la danza junto con ciertos preceptos de conduca -que giran en torno a las normas de buena educación en los actos sociales- y que forman parte de una inmensa literatura especializada. En la danza, se da pues una mediatización del cuerpo entre el yo y la sociedad. De esta manera, en la superficie del cuerpo se muestran las prescripciones que conllevan, en base a la conducta, la autorepresentación del grupo social al que se pertenece. Lo que le individuo pone en juego es la demostración del dominio de sí; genéricamente, la danza es una intervención voluntaria sobre las articulaciones, la mirada o la compostura, en definitiva, sobre las posibilidades motrices del que baila. Este es el sentido de los numerosos tratados de baile que proliferaron a lo largo del Antiguo Régimen y en toda la geografía europea, como por ejemplo el de Juan Esquivel Navarro (Discursos sobre al arte del Dançado , Sevilla, 1642).
El danzante debe tener en cuenta también los pasos característicos de la danza, debiendo ser capaz de realizarlos correctamente. La no consecución de las finalidades prescritas podía infundir sensación de vergüenza por la burla de que podía ser objeto el danzante poco hábil. Ferriol i Boxeraus, maestro de danza catalán -considerado uno de los máximos defensores de la danza francesa en este país- escribió en 1745, con motivo de la publicación de su tratado:
"No dudo, que la calumnia de algunos malcontentos con mi Obra, vociferaran que solo con ver las Contradanzas se aprenden: estos ordinariamente son, los que saliendo à baylarlas, se quedan confusos, siendo la burla de los saraos por no saber practicar lo que debe"3 .
Se puede entender la danza en el Antiguo Régimen como la representación de un ideal de conducta entendido como disciplina corporal. Este objetivo de mostrar el dominio de sí a través del dominio del cuerpo mediante la danza, será objeto, en el siglo XVII, de un enorme desarrollo en el seno de la cultura cortesana francesa.
3. La danza y el cuerpo en la sociedad cortesana francesa
a) Racionalidad y disciplina
En una obra del historiador de la danza M. de Cahusac, del año 1754, la danza aparece relacionada con la categoría clásica y racionalista de orden. El autor contrapone lo que denomina dance simple con la danza ceremonial cortesana en base a unos criterios de orden, mesura, imaginación y complejidad de factura4 . Estas categorías articularon la formalización de la danza francesa. Esta formalización se manifestó en la práctica mediante una reglamentación de las posiciones de los pies, en la secuencia de los pasos y en el orden de sucesión de los danzantes en los bailes por parejas y en función del rango.
Esta racionalidad ceremonial se hace patente en la invención de las posiciones fundamentales de los pies atribuída a Charles Louis Beauchmap, maestro de danza de Luís XIV. Estas posiciones, tal como dice Pierre Rameau -una de las fuentes fundamentales para conocer la danza francesa- podían procurar al danzante la compostura y el orden deseable permitiendo efectuar a la vez pasos complejos y mesurados5. Los cortesanos no dudaron en someterse a todo tipo de disciplinas para adquirir la necesaria destreza. En este caso, el dominio de sí y la conducta controlada alcanza la categoría de régimen disciplinario.
b) Control corporal en el caso del Minuet
Una de las danzas más representativas de todo este ambiente cortesano es el minuet. Esta danza se realizaba siguiendo un patrón característico que consitía en efectuar cuatro pasos incluídos en dos compases ternarios, en 3/4 ó 3/8. Según Pierre Rameau, el pas de menuet básico dividía dos compases en tres partes iguales, de esta manera:
a. Primer demi-coupé
b. Segundo demi-coupé
c. Dos pas marchés 6
Como resultado, a hemiolia- dice Wendy Hilton- is constantly suggested by the cross-rhythm of the steps units and the music 7. La dificultad en realizar correctamente los pasos y las posiciones de los pies siguiendo el compás de la música exigía al danzante mucha concentración. Vemos en esta característica una exaltación de lo que antes se ha aludido en relación con el dominio del cuerpo; M. de Cahusac admite que un menuet dansé avec grace étoil tout seul capable de faire une grande réputation 8 .
4. Desarrollo del baile: el rango
En el desarrollo de un baile de la sociedad cortesana francesa observamos la presentación de los rangos a traves de la sucesión de las parejas de baile. Rameau describe también como, en estas ceremonias, una vez que el rey y la reina habían iniciado el baile -con un branle, una courante o un minuet- la reina bailaba con el caballero de graduación más elevada, quien despues bailaba con la señora de mayor rango, y así sucesivamente. Cada persona bailaba dos veces pero con compañeros diferentes y en función del rango 9 . En estas manifestaciones tiene lugar una puesta en escena cuyo objetivo es evidenciar el puesto que cada individuo ocupa en esta configuración social. Al mismo tiempo, se explicita el ideal de conducta que configura la autorepresentación del grupo a través de la demostración de un cuerpo disciplinado, ordenado y racional.
Este cuadro se articula alrededor del palacio real es decir, la casa del monarca. En el subsuelo de toda esta pompa subyace, tal como ha mostrado N. Elias, toda una política de promoción social. Mediante el ceremonial, todo cortesano debe documentar el rango que posee mediante una conducta adecuada en relación a este.
En conclusión, la danza cortesana se convierte así en un exelente vehículo de autoafirmación individual, y al mismo tiempo, de explicitación de la categoría y ostentación de frente a los demás.
5. Recepción y transformación en Barcelona
La recepción de la danza cortesana francesa en Barcelona se inscribió en un sistema festivo y ceremonial complejo, adaptándode a unas ocasiones de sociabilidad ya desarrolladas. Esta recepción se efectuó tambien en el seno de un proceso de redefinición del concepto de "cultura" por parte de las clases dirigentes catalanas.
En Barcelona, y durante todo el Antiguo Régimen -a exepción del período cortesano del Archiduque Carlos- la sociabilidad ciudadana se articulaba alrededor de los diversos actos festivos que con carácter cíclico o cuyuntural organizaban las diversas instituciones. Como característica diferencial de los grupos hegemónicos en estos eventos podemos citar el monopolio de la organización de fiestas privadas. Tan sólo los individuos con privilegio nobiliario podían reunirse en una manifestación festiva exclusiva. Las clases populares se reunían en los bailes organizados por el municipio en la misma calle, acondicionada para tal uso.
a) La incidencia de la cultura letrada
Se observa el desarrollo de este proceso a través de la transformación de las diversas formas ceremoniales. En el caso de las justas, observamos como la práctica de la cultura letrada va incidiendo progresivamente en los actos de sociabilidad nobiliaria.
Desde la época medieval, la nobleza articuló una forma de cultura aristocrática a través de la Confraria de Sant Jordi. Las justas eran un elemento más de esta cofradía nobiliaria, muy enraizada en el código de honor de la cavallería medieval. Como corresponde a esta mentalidad, la fuente de nobleza primordial se basaba en le linaje, en la sangre, la descendencia, el patrimonio jurusdiccional feudal y la práctica mititar del servicio vasallático10 . Sin embargo, a principios del siglo XVII esta categorización social empiezó a romperse. Al menos desde esta época, esta identidad nobiliaria se sentía amenazada por la promoción social de los grupos burgueses y los miembros de las profesiones liberales.
Se puede seguir el rastro de este cambio a partir del tratado de Francesc Gelabert Discurso sobre la fuente de la verdadera nobleza, del año 1616. El propósito fundamental de esta obra era el de advertir a la aristocracia de las consecuencias negativas de su falta de instrucción en "el cultivo de las letras". El autor acepta la definición humanista según la cual la nobleza procede no tan sólo de la cuna, sinó también de "las letras", o sea, la educación11 .
Gradualmente, este nuevo criterio suplantó la antigua legitimación por la "sangre". Podemos comprender esta discontinuaidad atendiendo a la mobilidad social hacia arriba, caracterizada por la integración en la nobleza de grupos de diversa procedencia ya que la heterogeneidad cultural de todos ellos implicó la necesidad de hallar lugares comunes. Por un lado, esta negociación supuso la aceptación, por parte de la nobleza, de una cultura de tipo humanista. Por otro lado, con la aspiración al ennoblecimiento, los grupos emergentes no cuestionaban el carácter hegemónico de la nobleza. El criterio del saber y de la educación pudo convertirse en un nuevo criterio de demarcación social12 .
b) Cambios en la sociabilidad nobiliaria
Como ejemplo de esto podemos citar la fundación en la Biblioteca del Palau Dalmases la llamada Academia dels Desconfiats, en el año 1700.
También, esta nueva conceptualización de la identidad social encuentra su correlato en la redefinición que se observa en las prácticas de la sociabilidad nobiliaria; tal es el caso de las justas y los torneos.
En el año 1656, la nobleza barcelonesa se reunió en la Iglesia de Santa María del Mar para celebrar una Iusta poetica con motivo de la fiesta de la Inmaculada Concepción13 . En esta reunión, los miembros de la alta sociedad midieron sus fuerzas, no con la habilidad de las armas, sino con sus dotes literarias.
c) La danza en la sociabilidad nobiliaria
Observamos como en el siglo XVII el cultivo de las letras y de la danza cortesana va arraigando como práctica festiva de los nobles, desplazando poco a poco a las justas y los torneos, como correlato de la pérdida de significación social del servicio vasallático-militar, propio de la antigua nobleza.
En el año 1658, tuvo lugar una "momería armada", en el salón del Palacio Real con motivo del nacimiento de Felipe Próspero, hijo de Felipe IV. Consistió este baile en una coreografía compleja, realizada por los miembros jóvenes de la nobleza, que combinaba diversas danzas con un torneo simulado a modo de ballet de cour y la recitación de poesías14 . Como vemos, se trata de una manifestación heterogenea que mixtifica los torneos y la danza en una misma práctica.
Ferriol i Boxeraus se muestra consciente de esta genealogía y discontinuidad en la sociabilidad festiva nobiliaria cunado dice:
"Fue embeleso de Nuestra Nacion Española, el havil manejo de los Caballos en la Justas, Torneos, y otras fiestas...Todavia conserva la valentia Española la agilidad, y destreza de vencer al Xarrameño Blason, en las frecuentes corridas(...) Pues si en aquellas acciones, que incluyen parte de ferocidad , la havil execución las hace amables, parece que sin violencia, los que consiguen Danzar a la perfeccion, traherán assí los afectos de quien les vea, y la admiracion de quien les emule"15 .
6. La danza francesa en Barcelona
La primera vez que se cita la ejecución de una danza francesa es en la relación que describe las fiestas organizadas con motivo de la entrada en Bacrelona en el año 1701 de Felipe V. En las danzas que configuran la Momeria celebrada en el salon del palacio real encontramos un "minovet" descrito como un "baylete que consiste en formar como un lazo al sarao, cambiándose de puesto, atravesándose"16 .
Más claro es el testimonio de Francesc Tagell en su relación, escrita en verso, de los bailes de Carnaval celebrados por la nobleza en un palacio de la calle Montcada. En una de estas descripciones Tagell se lee:
"Deixa en casa lo vert sach (...)
deixa pels rustichs los instruments aspres
trempa'l plectre suau ab que solias
algun temps divertirme y divertirte
que sols ha de servirte
que no pretench que toques las folias,
canaris, pasacallas, ni pabanas,
villanos, ni sardanas,
sonades montañesas per cansadas
temps ha ja dels estrados desterradas
sols desitjo que esplayas sa armonia
tocant ab bizarria
nous minuhets, ayrosas contradanzas
estudiadas dansas,
que la moda francesa
ha introduhit mesclant la llaugeresa
ab sa forsa, volent que aixis oprimidas
entre si se demostren mes lluidas"17
Se observa en este texto como se establecen diversas oposiciones:
danzas antiguas versus danzas francesas
áspero versus ligereza y fuerza
rústico versus culto (estudiadas danzas)
Este poema invita al abandono de los instrumentos y las danzas predominantes hasta entonces, en favor de las danzas francesas de moda, como el minuet y la contradanza.
Lo vert sach hace referencia a la cornamusa, que se conocía entonces popularmente con el nombre de criatura verda : este instrumento se vincula a la categoría de lo pastoril y de lo rústico. Las pavanas, los canarios, las folías y todo el repertorio de danzas desarrolladas en los siglos anteriores se vinculan también a esta categoría de lo rústico entendida como alteridad de la cualidad nobiliaria. Uno de los elementos básicos de esta cualidad es, como ya hemos visto, la educación. Con el término "estudiadas danzas" el autor se hace eco de este elemento diferencial -la educación- oponiéndolo de nuevo a lo "rústico", que se asimila a la aspereza, lo no pulido o lo rudo, y contraria al concepto de educación. En definitiva, todo este discurso se vincula a la articulación de la identidad y a la autorepresentación del grupo nobiliario en tanto que grupo hegemónico.
Dentro de esta idea de la educación, hay que tener en cuenta el elemento de la habilidad y destreza en la ejecución, que se entiende como control del cuerpo. Tal como dice Ferriol i Boxeraus, en el capítulo de su tratado dedicado a "la utilidad del saber danzar":
"Assí -cito textualmente- como los errores de su execución, desgarbo en los movimientos, falta de enseñanza, noticia, y preparación, haràn ser mal mirado à qualesquiera que en festiva Assamblea, demuestra de una rústica indole, o crianza indiscreta, y menos politica; assí por el contrario lleva esta habilidad, en mote de hombre de Corte, y denota la cuna, la educación, y la disposicion del sujeto; hablando sus mudos movimientos, en tono decente, de modo, que sin las noatas del sonrojo, pueden mostrar el caracter de su nacimiento, dando à entender es persona de porte no mediano"18
En el campo de la danza, pues, el dominio del cuerpo indica un criterio de demarcación para las clases hegemónicas. Este control denota el cultivo de un saber adquirido por la educación, por la "crianza": la nobleza ya no se sigue del linaje, sino de la crianza. El contraste con lo rústico fundamenta la articulación de la identidad del noble. El "otro" es representado como carente de habilidad en el control del cuerpo, incapacitado para desenvolverse en una conducta adecuada. La marca de la categoría social queda impresa en la superficie del cuerpo.
La diferencia básica que se establece en relación con la danza ceremonial en la corte francesa es este carácter de signo colectivo que observamos en Barcelona. La corte, como lugar cerrado y exclusivista permite la práctica de la ostentación individual.
Conclusión
Así pues, la posibilidad de obtener lecturas diferentes de un mismo producto musical dependiendo del contexto donde se ejecuta, implica el reconocimiento de la especificidad local de ese producto. La recepción de prácticas musicales no significa necesariamente una subordinación cultural dentro de una dialéctica centro/periferia, sino que en la recepción se produce una adaptación del producto a las necesidades locales. Esta orientación intenta desmarcarse del paradigma histórico-musical predominante que entiende la música en tanto que lenguaje inmanente, sin tener en cuenta en que manera interactúa con el contexto. Desde esta perspeciva, las relaciones entre la música y el cuerpo constituyen una dimensión muy significativa para el estudio de la música, al tiempo que permite localizar procesos y problemáticas que se sitúan al nivel de la misma experiencia musical y que condicionan las prácticas musicales en una sociedad dada.
Top >