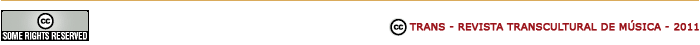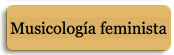Identidades narrativas y música. Una primera propuesta para entender sus relaciones
Introducción
En los últimos diez años se ha producido un importante cambio en la manera de abordar el tema de las identidades sociales. Obviamente ligado a lo que se dió en llamar "el giro lingüístico" en las ciencias sociales, pero precisando mucho más la relación entre identidades y discursos, este cambio hace hincapié no sólo en el origen discursivo de las identidades (algo ya avanzado por el interaccionalismo simbólico americano y por Althusser y Foucault a principios de la década de los 70s, y muy bien sintetizado por Laclau y Mouffe en los 80s), sino también en su origen narrativo. Con base inicial en los monumentales trabajos de Ricoeur y Taylor durante los 80s (los tres volúmenes de Time and Narrative, Oneself as another en el caso de Ricoeur, y Sources of the Self en el caso de Taylor), pero con aportaciones muy importantes de autores ligados a la nueva psicología social tales como Bruner, Gergen, Harré, Polkinghorne, Rosenwald, Sarbin, y Shotter; el feminismo, en el caso de Donna Haraway; la literatura, como David Novitz; historia, en el caso de Sewell, esta nueva manera de entender el tema de las identidades busca distanciarse no sólo de las teorías substancialistas acerca del yo, sino también de las distintas variantes del estructuralismo y que concedían muy poco lugar a la idea de agencia en relación a los actores sociales.
Para expresarlo en muy pocas palabras podríamos decir que esta nueva manera de estudiar las identidades sociales sostiene, parafraseando a Fredric Jameson (1981), que la narrativa es una categoría epistemológica que fue tradicionalmente confundida con una forma literaria. Y no sólo esto sino que, de acuerdo con Ricoeur (1984), la narrativa es uno de los esquemas cognoscitivos más importantes con que cuentan los seres humanos, dado que permite la comprensión del mundo que nos rodea de manera tal que las acciones humanas se entrelazan de acuerdo a su efecto en la consecución de metas y deseos. En otras palabras, si por un lado parece no haber comprensión del tiempo humano fuera de su inserción en un marco narrativo, por otro lado la narrativa sería la única forma cognoscitiva con que contamos para entender la causalidad en relación a las acciones de los agentes sociales.
¿Cómo se relaciona este cambio de enfoque en la comprensión de las identidades con el tema de la música popular? Se relaciona y de manera muy profunda, dado que las teoría que usualmente manejamos para entender la relación entre música e identidad se basan en concepciones acerca de la construcción de las identidades sociales que ahora parecen dar menos respuestas de las que en un principio creíamos. De ahí que si ahora contamos con una explicación un poco más satisfactoria acerca del proceso de construcción identitaria, se hace necesario repensar aquellas teorías acerca de cómo la música incide o ayuda en tales procesos identitarios, dado que las mismas parecen haber sido superadas por las nuevas concepciones en vigor.
Cabe aquí aclarar que si por un lado entiendo que el proceso de construcción identitaria es básicamente discursivo, con esto no quiero proponer una suerte de "imperialismo lingüístico". En este sentido estoy de acuerdo con lo que plantean Rosenwald and Ochberg cuando sostienen que:
At its limit ... this line of reasoning can be taken to support the notion that social life counts for nothing outside discourse. On this track the improvement of life can be accomplished if one tells a better story about it. But life is not merely talk ... changes in narrative are significant to the extent that they stir up changes in how we live (Rosenwald & Ochberg 1992: 7).
Así, yo tampoco creo "la vida es mero discurso". No obstante, sí creo en que los cambios en la manera en que vivimos son en sí mismos una forma de discurso, si entendemos discurso a la Laclau y Mouffe (1987) como aquellas prácticas lingüísticas y no lingüísticas que acarrean y confieren sentido en un campo de fuerzas caracterizado por el juego de relaciones de poder; o a la Haraway, si entendemos a la identidad social como encuentro:
There is no pre-discursive or pre-relational, using discursive as a kind of synonym for relational. One of the problems with using the word discursive is that the metaphor of language can end up carrying too much weight. I'm willing to let it carry a lot of weight, but I'm not willing to let it then finally really be everything. There are non-language-like processes of encounter. But there's nothing pre-relational, pre-encounter. So it is only in engagement that we, and everybody else, get our boundaries and our skins drawn. That's what I mean by saying everything is relational (Bhavnani & Haraway 1994: 32).
En esta comunicación sólo voy a hacer una propuesta muy tentativa sobre el tema de las relaciones entre identidades y música, dado que yo mismo estoy experimentando cambios teóricos en mi propio trabajo, saliendo un poco de la idea post-estructuralista de las identidades discursivas (pero no mucho ...) e incorporando la idea de las identidades narrativas.
Música, identidad y argumentos homológicos
¿Por qué diferentes actores sociales (sean estos grupos étnicos, clases, subculturas, grupos etarios o de género) se identifican con un cierto tipo de música y no con otras formas musicales? Esta pregunta del millón de dólares fue respondida de diversa manera en los últimos años. Una de las respuestas que yo utilicé en mis trabajos iniciales sobre identidad y música proviene de la escuela subculturalista inglesa (Dick Hebdige, Chambers, Paul Willis, Jefferson, etc.). De acuerdo a esta escuela, si por un lado diferentes grupos sociales poseen diferentes tipos de capital cultural, por otro lado comparten distintas expectativas culturales, de ahí que se expresen musicalmente de manera diferente. Producto de este tipo de análisis es la adscripción de determinados gustos musicales a clases sociales y subculturas bien delineados.
En pocas palabras, de acuerdo al subculturalismo inglés, estilos musicales específicos se conectarían, de manera necesaria, con actores sociales también específicos, y lo harían a través de una suerte de "resonancia estructural" entre posición social por un lado y expresión musical por el otro. Muchas veces esta "resonancia estructural" adquiere la forma de una cierta "circularidad expresiva" que ligaría la subcultura en cuestión a la música que la representa. Como plantea Middleton:
There does appear to be a widespread recognition of semantic connections between specific musical types and techniques, and specific social groups and positions ... [in] Behavioural connections ... the performance constructs social relationships similar to those characteristic of the society, and the connotations of the latter fall on the former ... Closely related to behavioural connections are those constructed within lyric modes of address ... the lyrics of rock 'n' roll address a collective ... And some "subcultural" styles have ways of trying to define specific adressees in their lyrics, as a means of delineating their social position (Middleton 1990: 237).
Así, las músicas y las subculturas son descriptas de acuerdo a patrones sumamente rígidos, y la aparición de nuevas subculturas necesariamente requerirían de una mutación de las formas musicales existentes para, homológicamente, representar la nueva experiencia subcultural. Esta forma de entender la relación entre música e identidad tiene muchas dificultades para explicar cambios en los gustos musicales de actores sociales que o no han cambiado su posición estructural en la sociedad, o no han modificado los rasgos básicos de su subcultura. Ni tampoco puede dar cuenta de aquellas clases sociales o subculturas que adoptan diferentes estilos musicales al mismo tiempo, algunos de ellos claramente no homólogos a su situación social (Middleton 1990).
Mi primer trabajo sobre rock nacional en la Argentina ("Rock Nacional and dictatorship in Argentina," Popular Music, 6 (2) 1987: 129-148) fue hecho usando este marco teórico. Ahí planteo que en el contexto de la persecución de que fueron objeto por parte de la dictadura militar, los jóvenes utilizaron su música, el rock, en la construcción de un movimiento social anti-dictatorial. Este tipo de marco teórico (y mi trabajo sobre rock no fue la excepción) suele desembocar en algún tipo de reduccionismo, ya sea de tipo económico o social. En el caso particular de mi primer trabajo sobre rock, se puede decir que pequé de "sociologismo", dibujando con trazos muy gruesos ciertos actores sociales (los jóvenes, los militares, etc), adscribiéndoles ciertos intereses ligados a su posición social y relacionándolos con ciertas expresiones musicales bien definidas que asumí "los representaban" dada la homología estructural que supuestamente los ligaba a las mismas. De esta forma, por ejemplo, no pude dar respuesta de fenómenos tales como el apoyo a la dictadura militar de ciertos jóvenes a los que también les gustaba el rock nacional.
Lo que la escuela subculturalista tiene muchas dificultades en explicar es: "At what point, on what level, by what mechanism, does the semiotic 'play of difference' within the music discourse meet up with and get focused upon the 'experience', the 'demands', the 'central values' and 'focal concerns', of a particular group?" (Middleton 1990: 165). Es decir, lo que justamente no puede explicar es la operatoria de la homología que, de acuerdo a esta teoría, sería la base de la relación entre identidades subculturales y música popular.
Dadas estas limitaciones, no es casual que se criticara a la teoría subculturalista inglesa de cierto "humanismo culturalista", por medio del cual se propondría que individuos y clases claramente conformados constántemente crean formas culturales homólogas a sí mismos (Middleton 1990: 166). Así, el subculturalismo tiende a sobreenfatizar la coherencia estructural, de manera tal que los entrecruzamientos, las ambigüedades y los cambios en los gustos musicales de las subculturas muchas veces no son tomados en cuenta. De ahí que lo que plantean los críticos del subculturalismo (sobre todo los culturalistas ingleses influenciados por el post-estructuralismo), sea algo muy distinto, ya que consideran que las prácticas culturales no son necesariamente homólogas a cierta base "real" que las precede, sino que, por el contrario, gozan de cierta autonomía o especificidad que es capaz, por sí misma, de crear prácticas sociales generadoras de lo "real". Como dice Middleton:
Popular songs, no less than other cultural practices ... produce "orientations toward reality -though these are linked to socially generated assumptions and conventions ... At the same time, music is -to use Wittgenstein's formulation- a "language game" ... governed by the particularities of its own rules of construction. The question, therefore, is less one of "adequacy to" (a pre-existing reality) ... than "adecuacy as" (a part of reality), productive of useful knowledge and effective practice ... (Middleton 1990: 254).
De esta manera, una de las críticas básicas a la teoría subculturalista es que la idea de homología estructural no permitiría la negociación de sentido necesaria si el estilo cultural es entendido como construcción social (Shepherd 1994: 134). Es aquí donde la ideas de "articulación" e "interpelación" hacen su aparición para dar cuenta de la relación entre música e identidad.
La música como interpeladora de identidades sociales
En base a una relectura de Gramsci a través de Lacan y Althusser, sumado a una apropiación selectiva de algunas propuestas del post-estructuralismo francés (claramente Derrida y Foucault), la idea de "articulación" se propone como superadora del concepto de homología estructural. Así, la teoría de la articulación preserva la idea de la autonomía relativa de los elementos culturales e ideológicos, pero también insiste en que los patrones combinatorios mediatizan patrones que existirían en la formación económico-social a través de una lucha contínua por la conformación del sentido. En su vertiente más marxista esta teoría fue desarrolada por Stuart Hall. En su vertiente más post-estructuralista (que duda de la existencia de tales "patrones objetivos") por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. A nivel del estudio de la música popular Richard Middleton y Simon Frith, entre otros, han usado esta teoría.
En mi caso particular, mis últimos trabajos sobre rock nacional ("Argentina's Rock Nacional: The Struggle for Meaning," Latin American Music Review, 10 (1) 1989): 1-28; y "El rock nacional: género musical y construcción de la identidad juvenil en Argentina," en Cultura y Pospolítica. El debate sobre la modernidad en América Latina, Néstor García Canclini compilador. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995); pero sobre todo mis trabajos sobre tango e identidades étnicas ("Tango to Folk: Hegemony Construction and Popular Identities in Argentina," Studies in Latin American Popular Culture, 10 (1991): 107-139; y "Le tango et la formation des identités ethniques en Argentine" en Tango Nomade. Ramón Pelinski, ed. Montreal: Editions Triptyque, 1995) están claramente influenciados por Laclau y Mouffe. En estos trabajos utilizo explícitamente la idea de "interpelación" (Althusser 1971) y articulación de sentidos.
¿Cómo funcionarían las interpelaciones a nivel de la música popular y de qué manera explican la construcción de identidades sociales? Esta postura teórica plantea básicamente que la música popular es un tipo particular de artefacto cultural que provee a la gente de diferentes elementos que tales personas utilizarían en la construcción de sus identidades sociales. De esta manera, el sonido, las letras y las interpretaciones, por un lado ofrecen maneras de ser y de comportarse, y por el otro ofrecen modelos de satisfacción psíquica y emocional. En palabras de Middleton:
The conative function [of music] operates most obviously in certain sorts of direct-address lyric (for example, 'save the last dance for me', 'come on everybody, let's rock') . . . It may also be associated, however, with 'imperative' rhythms, which set bodies moving in specific ways, and, in a general sense, with mechanisms of identification whereby listeners' self-image is built into the music. On this general level, it can be regarded as the function of 'interpellation', through which listening subjects are located in particular positions as addressees (Middleton 1990: 242).
A su vez, de acuerdo con Simon Frith la música sería particularmente poderosa en su capacidad interpeladora, ya que trabaja con experiencias emocionales particularmente intensas, mucho más potentes que las procesadas por otras vertientes culturales. Esto sería así porque la música popular permite su apropiación para uso personal de una manera mucho más intensa que la ofrecida por otras formas de cultura popular -televisión, telenovelas, etc.: "... [the] interplay between personal absorption into music and the sense that it is, nevertheless, something out there, something public, is what makes music so important in the cultural placing of the individual in the social ... [thus] music can stand for, symbolize and offer the immediate experience of colective identity" (Frith 1987: 139). Es por todo esto que Frith considera que la primera razón por la cual la gente goza de la música popular es porque la misma, precisamente, da respuesta a cuestiones de identidad:
... we use pop songs to create for ourselves a particular sort of self-definition, a particular place in society. The pleasure that pop music produces is a pleasure of identification -with the music we like, with the performers of that music, with the other people who like it (Frith 1987: 140).
Así, de acuerdo a Frith:
"Pop tastes do not just derive from our socially constructed identities; they also help to shape them. For the last fifty years ... pop music has been an important way in which we have learned to understand ourselves as historical, ethnic, class-bound, gendered subjects" (Frith 1987: 149).
Los múltiples códigos que operan en un evento musical (algunos de ellos no estríctamente musicales: códigos teatrales, de danza, linguísticos, etc.) explicarían la importancia y complejidad de la música como interpeladora de identidades, y esto es algo que la distinguiría de otras manifestaciones de cultura popular de carácter menos polisémico. A su vez, como el sonido en sí mismo es un sistema de estratos múltiples, los códigos estríctamente musicales también son variados (Middleton 1990: 173). De ahí la posibilidad que tiene un mismo tipo de música de interpelar a actores sociales muy distintos, sobre todo si tenemos en cuenta que dichos códigos, lejos de reforzarse el uno al otro, muchas veces pueden ser altamente contradictorios.
In complex societies [cognitive structures] are in part internally contradictory; hence the possibility of semiotic conflict and rearticulation ... In dynamic societies, "foreign" structures are forever impinging on existing situations and have to be matched against given modes and relationships. Eigher party in this encounter may be reinterpreted ... Such reinterpretations are not a matter of "experiential fit" but of discursive negotiation. Hence ... their likelihood is governed by socially and historically variable "limits of tolerance" (Middleton 1990: 239).
A esta complejidad se le agregaría todavía una más, ya que la música popular no sólo expresa sentido a través del sonido, las letras y las interpretaciones, sino también a través de lo que se dice de acerca de ella:
It is certainly clear that words about music -not only analytic description but also critical response, journalistic commentary and even casual conversation- affects its meaning. The significations of ragtime, rock 'n' roll or punk rock cannot be separated from the discourses which surrounded them (Middleton 1990: 221).
Esta peculiar característica de la música es central en el análisis que hace Simon Frith del "sentido" de la música. Así, para Frith:
Arguments about music are less about the qualities of the music itself than about how to place it, about what it is in the music that is actually to be assessed. After all, we can only hear music as having value ... when we know what to listen to and, how to listen for it. Our reception of music, our expectations from it, are not inherent in the music itself -wich is one reason why so much musicological analysis of popular music misses the point: its object of study, the discursive text it constructs, is not the text to which anyone listens (Frith 1990: 96-97).
De esta manera, los escuchas "ordinarios" no estarían preocupados, como lo estarían los musicólogos, por el problema del sentido inmanente de la música, sino que, por el contrario, su preocupación se centraría en lo que la música significa para ellos. Así, lo que Frith sugiere es que, si el sentido de la música no se localiza al interior de los materiales musicales, la única alternativa es localizarlo en los discursos contradictorios a través de los cuales la gente le da sentido a la música.
Esta propuesta de Frith es central para un análisis culturalista post-subculturalista y post-estructuralista, ya que la idea de que el sentido de la música esté ligado intrínsicamente a su sonido implicaría que el sentido de la música, como construcción social, no sería negociable, algo que no condice con la idea de "articulación".
'Creo que la posición teórica que aboga por la "articulación" y la centralidad de la idea de "interpelación" en la relación que existiría entre música popular e identidades puede muy bien ser resumida por el siguiente comentario de Middleton:
We do not ... choose our musical tastes freely; nor do they reflect our "experience" in any simple way. The involvement of subjects in particular musical pleasures has to be constructed; indeed, such construction is part and parcel of the production of subjectivity. In this process, subjects themselves -however "decentred"- have a role to play (of recognition, assent, refusal, comparison, modification); but it is an articulatory, not a simplistically creative or responsive role. Subjects participate in an "interpellative dialectic," and this takes specific forms in specific areas of cultural practice ... popular music has been centrally involved in the production and manipulation of subjectivity ... popular music has always been concerned, not so much with reflecting social reality, as with offering ways in which people could enjoy and valorize identities they yearned for or believed themselves to possess (Middleton 1990: 249).
En mis artículos sobre tango e identidad étnica en la Argentina hice un uso extensivo de este marco teórico. Allí planteo que el tango, así como la música popular en general, participó, como un tipo particular de discurso, en la lucha por la construcción del sentido que caracterizó a la sociedad argentina desde comienzos de siglo. Así, considero que el tango, al menos desde 1900, es uno de los actores principales en el proceso de construcción de las identidades sociales en la Argentina.
En su papel de herramienta cultural en la construcción de sentido, el tango ofreció (y aún ofrece) diferentes mensajes con los cuales la gente se puede identificar. Así, el tango ofreció diferentes mensajes direccionados a diversos aspectos de la vida cotidiana: el tiempo libre, la vida familiar, el trabajo, la política, etc. Además, el tango dirigió sus mensajes hacia diferentes tipos de identidad: aquellas armadas en relación al género, la edad, la clase social, la étnia, etc. Distintos tipos de gente, en situaciones diferentes, utilizaron estos mensajes culturales como material y recurso en la construcción de sus identidades sociales. Así, lo que planteaba en aquellos artículos es que alguna gente prefirió relacionarse con la identidad de clase que el tango proponía como modelo a través de sus letras, sus músicas y sus interpretaciones. En cambio, otras personas usaron los sentidos que el tango vertía para expresar su identidad de género, ya que se sentían cómodas con la manera en que el tango expresaba este tipo de identidad. Por último, otra gente sintió que el tango no le ofrecía una propuesta de identidad con la cual relacionarse, de ahí que no lo usaran en su proceso de construcción identitaria.
Lo que también plantee en mis artículos sobre tango es que este tipo de música, al ser un artefacto cultural muy complejo, no sólo ofrecía diversas posibilidades de construcción identitaria a través de sus letras, sus músicas y sus interpretaciones, sino también a través de la concurrencia de códigos muy diversos en cada uno de estos componentes. Así las letras de tango, a pesar de hablar del género desde un punto de vista estríctamente masculino y de presentar un discurso acerca de la moralidad y la sexualidad que siempre parece remarcar la superioridad moral del hombre respecto de la mujer (Archetti 1988: 23) ; y a pesar de presentar un enfoque muy conservador en relación al cambio social, lo hace usando un tipo de lenguaje étnico que reconoce y valora la presencia de un actor social que es cuestionado in toto (hombres y mujeres, pobres y ricos por igual) por la clase dominante de su época. De esta manera, cuando el tango propone una especie de "compromiso de clase" a su audiencia, lo hace tratando los temas de clase a través de la vitalidad de las luchas que se articulaban a principios de siglo en términos básicamente étnicos (Gilroy 1987: 35). Así, si estudiamos las letras de tango deteniéndonos únicamente en lo que el tango dijo en términos de género o clase social, no tenemos otra alternativa que reconocer que el tango fue totalmente funcional a los intereses hegemónicos de su época. Sin embargo, si analizamos al tango a través de como dijo lo que dijo, podemos, por el contrario, sostener que jugó un papel sumamente importante en la construcción de una identidad de europeo-inmigrante en un período de la historia argentina en que dicha identidad era muy cuestionada por el poder hegemónico. Algo muy similar se puede decir acerca de la compleja relación que existe entre lo que las letras de tango dicen y la envoltura musical de tales letras. Como dice Middleton: "The significance of lyrics is governed not primarily by their obvious denotations but by their use of conventions, and these in turn are organized in terms of musical genres (Middleton 1990: 228)." En este sentido, lo que las letras de tango dicen en términos de género y de clase es dicho al interior de un género musical específico caracterizado por su importancia como interpelador de temas étnicos.
Este tipo de perspectiva teórica nos permite otra posibilidad de explicación al hecho de por qué las mujeres y los obreros se sintieron tan cautivados por el tango a pesar de las imágenes más que negativas que recibían vía las mayoría de las letras de este género musical. Así, en lugar de usar la hoy bastante desacreditada respuesta que hace hincapié en la "falsa conciencia", se podría sostener que dichos actores sociales valoraron más el mensaje étnico del tango que su mensaje de género o de clase.
Pero en realidad mis artículos sobre tango e identidad quisieron ir un poco más allá del tango en sí mismo, y trataron de mostrar como el entendimiento de distintos procesos musicales nos permiten comprender mejor los mecanismos de construcción identitaria en la Argentina contemporánea. Así, en el caso del tango de los años veinte y treinta, lo que traté de mostrar es como las interpelaciones que manejó el tango trataron de cambiar el contenido de los rótulos étnicos tan estigmatizados en el discurso de sentido común de la época ("tanos", "gringos", "rusos", etc.), aceptándolos pero tratando de invertir su sentido, transformándolos de cuasi insulto a definición étnica valorizada. En el caso de la música folclórica de los años cuarenta y cincuenta el proceso de negociación de identidad tomó un camino diferente. Así, la música folclórica planteó interpelaciones que intentaron cambiar tanto el nombre como el contenido de los rótulos étnicos en boga, en este caso rechazando el altamente estigmatizado rótulo de "cabecita negra" proponiendo en su lugar el eufemismo "gente del interior" o "provincianos". Con esto la música folclórica buscó interpelar a los migrantes internos como una suerte de reservorio de la cultura y la tradición argentinas.
Y así como el tango de la década del veinte ayudó en la construcción de una identidad social en donde los temas étnicos se traslapaban constantemente con los temas de clase, dado que la clase y la étnia estaban íntimamente relacionadas en dicho período de la historia argentina (y en este sentido podríamos decir que un tipo de discurso hablaba por boca del otro, donde las referencias étnicas eran, implícitamente, referencias de clase y viceversa); las contínuas referencias étnicas de la música folclórica no sólo fueron importantes por su alusión directa a temas étnicos, sino también por sus contínuas referencias implícitas a temas políticos y de clase, ya que ser un "cabecita negra" en los cuarentas significaba automáticamente ser clasificado como siendo "obrero" y "peronista", ya que "¡todo el mundo sabe que los negros son peronistas!". Como podemos observar, un proceso muy complejo de construcción identitaria en el cual un particular artefacto cultural, la música, jugó un rol muy importante.
Música e identidad: anclando las interpelaciones en tramas narrativas
Introducción
Sin embargo, el problema que enfrenta la teoría de la articulación y las interpelaciones (mis trabajos sobre tango incluídos) es, de alguna manera, similar al problema que enfrentó la teoría subculturalista inglesa: no puede dar cuenta precisamente de lo que es su marca identificatoria. En este caso esta propuesta teórica tiene dificultades en mostrar como las articulaciones se producen en actores sociales concretos, pero sobre todo, en explicar por qué una interpelación es más exitosa que otra sin, en última instancia, apelar a algún tipo de homología estructural o, peor aún, a algún residuo cartesiano que todavía acecha en las sombras para volver a "centrar" una identidad que se creía definitivamente descentrada.
Yo creo que tales residuos cartesianos están ligados al origen intelectual de la idea de interpelación: el psicoanálisis en su versión Lacaniana, donde la "idea clara y distinta" aún parece asomarse en la explicación de por qué una interpretación psicoanalítica es aceptada por un paciente, mientras que otras son descartadas. De manera similar, si bien se habla en la teoría de la articulación de la lucha por el sentido y de cómo distintas interpelaciones luchan por establecer una correlación entre realidad y discurso, nunca queda claro por qué una interpelación es más exitosa que otra, salvo recurriendo, teleológicamente, a la idea de hegemonía, que era, en principio, lo que se quería explicar.
Es aquí donde la idea de narrativa puede venir a ayudarnos a entender mejor cómo funcionan las interpelaciones en la vida real de actores sociales concretos y por qué algunas interpelaciones (en este caso aquellas ligadas a la música popular) "pegan" y otras no. De ahí que mi propuesta teórica para el estudio de la música popular busca resolver los problemas de la teoría interpelatoria usando los desarrollos de la teoría narrativa.
Categorías sociales e interpelaciones en la lucha por el sentido
El post-estructuralismo sugiere que la experiencia carece de sentido esencial inherente: "It may be given meaning in language through a range of discursive systems of meaning, which are often contradictory and constitute conflicting versions of social reality" (Weedon 1989: 34). De ahí que la experiencia no sea algo que el lenguaje "refleje", sino que, por el contrario, siempre y cuando sea una experiencia con sentido, la misma es constituída por el lenguaje. Si la experiencia es creada discursivamente, de esto se desprende que necesariamente existe una lucha entre diversos discursos por la conformación de tal experiencia. En este sentido, el reconocimiento social de "su verdad" es la posición estratégica a la que aspiran la mayoría de los discursos. Pero para adquirir el estatus de "verdad" estos discursos tienen que desacreditar todas las otras alternativas de sentido y transformarse en "sentido común". Aquí encontramos la sombra de Gramsci en algunas de las teorías post-estructuralistas. Así, para este tipo de postura, las relaciones en las cuales los actores sociales participan son múltiples: relaciones de producción, raciales y étnicas, nacionales, de género, familiares, etarias, de clase, etc. Todas estas relaciones tienen el potencial de ser, para un mismo actor, espacio de posibles identidades. Adicionalmente, cada posición social que el actor ocupa es el espacio de una lucha por el sentido de tal posición. En otras palabras, cada posición es cruzada por distintos discursos los cuales tratan de darle su particular sentido a dicha posición social.
Así, nuestra posición teórica sostiene que la identidad social se basa en una contínua lucha discursiva acerca del sentido que define a las relaciones sociales y posiciones en una sociedad y tiempo determinados. Uno de los resultados de esta lucha discursiva es que los nombres y rótulos que definen a las diversas relaciones y posiciones sociales entran a formar parte del reino del sentido común (Gramsci 1975: 1396) impregnados con las connotaciones propuestas por los "ganadores" de esta batalla por el sentido. Esto es así porque este proceso de uni-acentualidad implica una práctica de "clausura", esto es, el establecimiento de un particular sistema de equivalencias entre lenguaje y realidad (Volosinov 1973: 23). Así, la construcción social de las identidades involucra una lucha alrededor de las formas en que el sentido queda "fijado". Sin embargo, esta noción de clausura es siempre condicional en este tipo de planteo teórico, ya que los sentidos que han sido exitosamente acoplados a cierta realidad, siempre pueden ser desacoplados de la misma. De ahí que la lucha por el sentido de una identidad o posición de sujeto nunca está completamente cerrada. En otras palabras, la identidad social y la subjetividad son siempre precarias, contradictorias y en proceso, y los individuos son siempre el espacio de lucha de conflictivas formas de subjetividad. Esta idea de la naturaleza precaria de la identidad (y del orden social en general) es muy bien capturada por Laclau y Mouffe (1985; Laclau, 1991) con su noción de la "imposibilidad de la sociedad":
... "Society" is not a valid object of discourse ... Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field of discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a centre. We will call the privileged discursive points of this partial fixation, nodal points ... The practice of articulation, therefore, consists in the construction of nodal points which partially fix meaning; and the partial character of this fixation proceeds from the opennes of the social, a result, in its turn, of the constant overflowing of every discourse by the infinitude of the field of discursivity (Laclau y Mouffe 1985: 111-113).
Por lo tanto, las diferentes posiciones de sujeto que convergen para formar lo que a primera vista aparece como un individuo "único y unificado" son en realidad construcciones culturales discursivas (entendiendo por discurso a las prácticas lingüísticas y no lingüísticas que acarrean y confieren sentido en un campo de fuerzas caracterizado por el juego de relaciones de poder) (Laclau y Mouffe 1987). Usualmente la gente encuentra los discursos que les permiten armar sus identidades en las diferentes construcciones culturales de una época y una sociedad determinadas. Así, es precisamente en el reino de la cultura donde se desarrolla la lucha por el sentido de las diferentes posiciones de sujeto, y la música es una fuente muy importante de tal tipo de discursos.
Por supuesto no todas las opciones culturales tienen la misma fuerza en la lucha por el sentido, y aquí aparece el problema de la construcción de la hegemonía (Gramsci 1971: 161). Esto es así dado que dicha construcción se realiza, esencialmente, a través de la propuesta de identidad que se les hace a los diferentes actores sociales; propuesta de identidad o de posiciones de sujetos que son funcionales a los intereses de los grupos hegemónicos. De ahí que se pueda afirmar que la batalla hegemónica más importante se gana cuando los actores sociales aceptan (por supuesto a través de un proceso muy complejo de reconocimiento, lucha y negociación) las posiciones de sujeto tal cual son ofrecidas por el grupo hegemónico. Y es aquí justamente donde el tema de las interpelaciones converge con el de los sistemas clasificatorios y las identidades narrativas.
En The Order of Things, Foucault, citando a Borges, nos cuenta que una antigua enciclopedia china propone una muy peculiar clasificación de los animales. De acuerdo con la misma los animales se dividirían en: "a) pertenecientes al Emperador; b) embalsamados; c) amaestrados; d) lechones; e) sirenas; f) fabulosos; g) perros sueltos; h) incluidos en esta clasificación; i) que se agitan como locos; j) innumerables; k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; l) etcétera; m) que acaban de romper el jarrón; n) que de lejos parecen moscas" (Foucault 1970: xv).
Lo absurdo de esta clasificación enseguida nos llama la atención acerca de lo arbitrario de todo sistema clasificatorio y de como, en realidad, la viabilidad de una taxonomía no depende ni de su "ajuste" con la realidad, ni de su consistencia interna, sino del campo de fuerzas dentro del cual se desarrolla la lucha por el sentido acerca de tal clasificación en un momento determinado de la historia de una sociedad. Lo que Foucault nos propone preguntarnos es qué tipo de auto-definiciones nos son permitidas dada la organización de nuestro lenguaje, o dicho en otras palabras, que nos interroguemos acerca de la forma en que los rótulos que utilizamos en la cotidianidad canalizan determinadas formas de dar cuenta de la subjetividad de manera tal que sean aceptables para la sociedad. Foucault plantea que si por un lado lo que cuenta como conocimiento verdadero es ostensiblemente definido por los individuos, por otro lado lo que es permitido que cuente es definido por el discurso. Así, lo que se habla y quien puede hablar, son cuestiones relacionadas al poder (Parker 1989: 61).
Y este tipo de pregunta es crucial, porque en nuestra cotidianidad vivimos inmersos en sistemas clasificatorios de cuya credibilidad y ajuste con la realidad nunca dudamos. Todo el andamiaje del sentido común se construye sobre esta premisa, dado que sería imposible ponerse a cuestionar diariamente si las categorías que propone la zoología contemporánea son correctas (nuestra versión de la clasificación china de los animales que antes describí); si las leyes de Mendeleiev que clasifican los elementos químicos son apropiadas; o si la geometría no Euclideana realmente se aproxima mejor que la Euclideana a una descripción del espacio. De tanto en tanto la ciencia produce una revolución que da por tierra con alguno o varios de estos sistemas clasificatorios, pero el sentido común se toma un tiempito en incorporar este cambio en el manejo cotidiano de la realidad. Así, nadie duda en afirmar que "en invierno el sol sale más tarde" a pesar de que pronto se van a cumplir quinientos años del crucial descubrimiento de Copérnico y de que en 1992 la Iglesia Católica haya decidido finalmente "perdonar" a Galileo por haber salido en su defensa (defensa que casi le costara la cabeza).
Y si en nuestra vida cotidiana los sistemas clasificatorios que la ciencia ha desarrollado para dar cuenta de la naturaleza se nos imponen como dados, algo similar ocurre con aquellos sistemas taxonómicos que, en lugar de clasificar animales, plantas y planetas, clasifican seres humanos. Así, nuestro sentido común acerca de nosotros mismos y nuestros semejantes opera sobre la base de diferentes clasificaciones: edad, sexo, raza, lugar de nacimiento, ocupación, estado civil, etc. Estas clasificaciones de lo humano se nos presentan como tan "probadas" que ya parecen pertenecer al reino de lo natural. Pero si pensamos, con Foucault, que el conocimiento que circula en los distintos discursos es empleado en nuestras interacciones cotidianas, entre ellas en aquellas interacciones que reproducen la dominación, queda claro que los sistemas clasificatorios no son identificaciones naturales o neutrales. Por el contrario, tales clasificaciones están cargadas de sentido y tal sentido usualmente está ligado a la construcción de hegemonía en una sociedad y un tiempo determinados. Así las distintas posiciones de nuestros sistemas clasificatorios generalmente vienen acompañadas de cierta "información" acerca de los ocupantes de tales posiciones, información que damos por sentada y que influye en nuestra relación con el "otro". Esto es así porque toda interacción social siempre es, entre otras cosas, una interacción con el "otro" como categoría, ya que la única manera que tenemos de conocer al "otro" es a través de la descripción que hacemos del mismo, y esta descripción hace uso intensivo de los distintos sistemas clasificatorios de que disponemos en un particular contexto cultural. En este sentido, estas categorías producen sujetos con varios adjetivos adheridos a los mismos, los cuales, por un lado, dirigen nuestro encuentro con el "otro", y, por otro lado, predisponen a dichos sujetos a un particular tipo de vigilancia. Como resultado de todo esto, es imposible conocer e interactuar con el "otro" real, dado que sólo podemos conocer al "otro" a través de descripciones, es decir, a través de las narrativas y los sistemas clasificatorias que, siendo una parte esencial de la batalla por el sentido, están presentes en un contexto cultural particular.
Y es precisamente aquí donde nuestro acercamiento a la problemática de las identidades sociales difiere de la psicología social americana influenciada por Mead -psicología social que también utiliza la idea del "otro" como fuente y garante de la identidad socialmente construída. Esto es así porque nuestro "otro" no sólo es un "otro" históricamente constituído, y el "otro" en Mead no lo es, sino también el "otro" del cual nosotros hablamos está totalmente sumergido en la lucha de poder acerca del sentido que siempre está detrás de toda taxonomía social de una manera en que el "otro" a la Mead no lo está. En este sentido, el poder se convierte en un atributo relacional fundamental en cualquier intento de entender el proceso de construcción identitaria. Como bien dice Parker: "We need ... to ask how the self is implicated moment by moment, through the medium of discourse, in power" (Parker 1989: 68).
A pesar de que tales taxonomías sociales se proponen a sí mismas como reales y permanentes, las mismas cambian contínuamente. Y cambian siguiendo un muy complejo proceso de negociación de sentido entre diferentes grupos e instituciones acerca de los sistemas clasificatorios en sí y de las categorías que los mismos contienen (Hall 1982). Algunas veces, tanto los sistemas clasificatorios como las posiciones dentro de los mismos cambian por decisión unilateral de los grupos dominantes. En otros casos, sin embargo, dichos cambios son iniciados por aquellos actores sociales que, no habiendo sido los autores intelectuales de las taxonomías no han salido tan bien parados en las mismas. Estos actores en determinado momento se dan cuenta que sus identidades narrativas no condicen con la forma en que se les describe hegemónicamente, y un buen día deciden cuestionar la imagen negativa que el sentido común acepta como válida y se lanzan a proponer nuevas imágenes acerca de sí mismos. Este proceso puede ser más o menos conflictivo, y muchas veces deviene en una negociación entre los actores sociales y el Estado acerca de las taxonomías y las posiciones concernientes a los actores en cuestión dentro de las mismas. Como apunta Rorty:
To be a pragmatist rather than a realist in one's description of the acquisition of full personhood requires thinking of its acquisition by blacks, gays and women in the same terms as we think of its acquisition by Galilean scientists and Romantic poets. We say that the latter groups invented new moral identities for themselves by getting semantic authority over themselves. As time went by, they succeeded in having the language they had developed become part of the language everybody spoke. Similarly, we have to think of gays, blacks and women inventing themselves rather than discovering themselves, and thus of the larger society as coming to terms with something new. This means taking Frye's phrase "new beings" literally, and saying that there were very few female full persons around before feminism got started ... (Rorty 1990: 249)
En este sentido podemos sostener que la renovación del discurso público crea oportunidades de "auto-posesión" antes inexistentes: "Constantly energized by the various collective struggles, new categories for understanding social life endow stammered, vague complains with a recognized topicality." (Rosenwald 1992: 280).
El objetivo de las luchas por el sentido de las posiciones sociales es tan complejo como el proceso de cambio descrito más arriba. Algunas veces estos actores sociales que cuestionan las imágenes hegemónicas eligen tratar de modificar el contenido del rótulo que los describe, pero sin cuestionar ni el sistema clasificatorio que los enmarca, ni el nombre que la taxonomía les adjudicó (Hall 1982: 80). En otros casos, dichos actores luchan para cambiar el nombre que el sistema clasificatorio les adjudica, dado que descubren que dicho nombre está tan cargado de contenido hegemónico, que hace imposible el cambio de contenido del rótulo sin un drástico cambio en el nombre. Finalmente, otros grupos son más radicales aún, y proponen un sistema clasificatorio completamente nuevo para poder así cambiar el contenido de la imagen de su grupo.
Las más de las veces, sin embargo, estos movimientos sociales que buscan redefinir las identidades colectivas de una sociedad y época determinadas son la excepción y no la regla, y la gente usualmente se contenta con aceptar sin mucha discusión el o los sistemas clasificatorios hegemónicamente construidos y edificar su identidad social al interior de los mismos; o pragmáticamente "negocia" ciertos espacios de identidad valuada dentro de estos sistemas clasificatorios. Que la aceptación o la transacción de sentido sean más comunes que los cambios drásticos en los sistemas clasificatorios habla a las claras de la fuerza que tiene la construcción hegemónica a estas alturas del desarrollo de nuestras sociedades.
A través de esta compleja conformación de sentido es que los nombres de los distintos actores sociales van tomando forma y contenido en sistemas clasificatorios que utilizamos cotidianamente para "ordenar" y entender la realidad que nos rodea. Así vamos encontrando en distintos artefactos culturales los distintos nombres que utilizamos para interpelar (o que aceptamos para ser interpelados), nombres y contenidos que refieren a las distintas posiciones de sujetos que ocupamos en nuestra vida diaria: posiciones familiares, laborales, etarias, de género, étnicas, de clase, etc. Demás está decir que la música popular ocupa un lugar privilegiado en la articulación de sentidos y en la interpelación de actores sociales.
Pero como dijimos anteriormente, esta forma de entender la construcción de las identidades sociales no nos dice por qué algunas articulaciones de sentido son posibles y otras no, ni tampoco por qué algunas interpelaciones son exitosas y otras fracasan estrepitosamente en su intento por definir una particular identidad social. Veamos el caso, por ejemplo, de uno de los usos más sofisticados de esta teoría en el campo de la música popular. Me estoy refiriendo a los trabajos de Peter Wicke (1989, 1990).
... the sounds of music provide constantly moving and complex matrices of sounds in which individuals may invest their own meanings. The critical element in [Wicke's] theory is that while the matrices of sounds which seemingly constitute an individual "piece" of music can accommodate a range of meanings, and thereby allow for negotiation of meaning, they cannot accommodate all possible meanings ... This means that while the meanings and values of music are not intrinsic to music's sounds -they are intrinsic to the individuals who invest them in the sounds- music's sounds are nonetheless heavily implicated in the construction and investment of those meanings and values. The sounds of music ... do not cause meanings and they do not determine meanings. They do not even carry meanings. The most that we can say is that they call forth meanings (Shepherd 1994: 135).
De este modo, si por un lado el autor alemán resuelve el tema de la articulación de la música con la identidad permitiendo el proceso de negociación de sentido que está ausente cuando se habla de que el sentido de la música reside intrínsecamente en su sonido; por otro lado deja sin resolver el tema de por qué una particular configuración de sentido hace "pie" en una determinada matriz musical, mientras otra es inacapaz de articularse en dicha matriz musical (o, viceversa, por qué una misma matriz musical es capaz de articular muy distintas configuraciones de sentido, mientras que otra sólo logra articular configuraciones de sentido muy similares entre sí). En otras palabras, Wicke tampoco puede dar cuenta de por qué una articulación de sentido es exitosa mientras otra fracasa. Un problema similar aqueja a Middleton "... it seems likely that some signifying structures are more easily articulated to the interests of one group than are some others; similarly, that they are more easily articulated to the interests of one group than to those of another" (Middleton 1990: 10); como así también a Slobin: "... it is not that music has nothing to say, but that it allows everyone to say what they want. It is not because it negates the world, but because it embodies any number of imagined worlds that people turn to music as a core form of expression" (Slobin 1992: 57).
Yo creo que para tratar de resolver este problema hay que avanzar un poco más en por qué "... music's sounds [not having meaning in themselves] are nonetheless heavily implicated in the construction and investment of those meanings and values". En este sentido quiero proponer que muchas veces una determinada matriz musical "permite" la articulación de una particular configuración de sentido cuando los seguidores de tal matriz cultural sienten que la misma se "ajusta" (por supuesto luego de un muy complejo proceso de ida y vuelta entre interpelación y trama argumental) a la trama argumental que organiza sus identidades narrativas.
Y lo que a primera vista parece una tautología, donde la gente parece aceptar una propuesta de sentido porque ésta tiene sentido para su construcción identitaria, esconde un intrincado proceso de ida y vuelta entre interpelaciones y tramas argumentales en donde ambas se modifican recíprocamente. De esta manera, si por un lado estamos de acuerdo con Wicke en que la música no tiene un sentido "intrínseco", por otro lado pensamos que Wicke no está en lo cierto cuando plantea que la música no tenga sentido y que tal sentido siempre proviene de los oyentes, quienes simplemente lo "volcarían" en la formación musical. La música para nosotros sí tiene sentido (no intrínseco, pero sentido al fin), y tal sentido está ligado a las articulaciones en las cuales ha participado en el pasado. Por supuesto que estas articulaciones pasadas no actúan como una camisa de fuerza que impide su re-articulación en configuraciones de sentido nuevas, pero, sin embargo, sí actúan poniendo ciertos límites al rango de articulaciones posibles en el futuro. Así, la música no llega "vacía", sin connotaciones previas al encuentro de actores sociales que le proveerían de sentido, sino que, por el contrario, llega plagada de múltiples (y muchas veces contradictorias) connotaciones de sentido.
Y es justamente en este proceso constante de articulación y re-articulación de sentido donde la idea de trama argumental puede servirnos para entender los límites posibles de tales articulaciones y, con ello, tener un conocimiento un poco más preciso de por qué algunas articulaciones son más exitosas que otras. Mi idea es que los eventos sociales en general (entre ellos los ligados a la música) son construídos como "experiencia" al interior de tramas argumentales que les dan sentido. Así, es justamente la trama argumental de mi identidad narrativa la que dirige el proceso de selección de lo "real" que es concomitante a toda construcción identitaria.
Trama argumental y construcción identitaria
Yo estoy básicamente de acuerdo con aquellos autores que plantean que la narrativa es una categoría espistemológica que fue tradicionalmente confundida con un género literario. Adicionalmente, Paul Ricoeur sostiene que la narrativa es uno de los esquemas cognoscitivos más importantes con que contamos los seres humanos, dado que nos presenta al entendimiento un mundo en el cual las acciones humanas son conectadas de acuerdo al efecto que tienen en la prosecusión de deseos y metas (Ricoeur 1984).
Cognitive psychologist Jerome Bruner has proposed that narrative understanding is itself one of two basic intelligences or modes of cognitive functioning, together with the logico-scientific mode, which he calls the 'paradigmatic' mode ... The two processes function differently, and each mode uses a different type of causality to connect events. The paradigmatic mode searches for universal truth conditions, whereas the narrative mode looks for particular connections between events (Polkinghorne 1988: 17).
Así, según Bruner, el discurso narrativo es uno de los sistemas de entendimiento más importantes que usamos para conferir sentido a la realidad, especialmente para entender la dimensión temporal de nuestra existencia.
Cabe aquí hacer notar que nuestra discusión previa acerca de la manera en que los sistemas clasificatorios trabajan en la construcción de la identidad se relaciona con lo que Bruner llama el modo "paradigmático" de entender la realidad, es decir, el proceso de construcción de categorías para entender la conducta humana, donde el reconocimiento de que una persona en particular pertenece a una categoría se produce al evaluar el nivel de semejanza que dicha persona tiene en relación a la imagen prototípica que se tiene de dicha categoría. Como bien plantea Bruner, el otro proceso cognoscitivo se basa en premisas muy diferentes al sistema paradigmático categorial. En palabras de Polkinghorne:
The narrative organizational scheme is of particular importance for understanding human activity. It is the scheme that displays purpose and direction in human affairs and makes individual human lives comprehensible as wholes. We conceive our own and other's behavior within the narrative framework, and through it recognize the effects our planned actions can have on desired goals. (Polkinghorne 1988: 18).
En este sentido, por medio de su inclusión en una historia generada narrativamente, las acciones particulares cobran significado a partir de su contribución al episodio completo representado por la historia. La trama argumental es el medio por el cual dichas acciones cobran coherencia en una narrativa única que las engloba y confiere sentido:
The recognition or construction of a plot employs the kind of reasoning that Charles Pierce called "abduction," the process of suggesting a hypothesis that can serve to explain some puzzling phenomenon. Abduction produces a conjecture that is tested by fitting it over the "facts." The conjecture may be adjusted to provide a fuller acount of the givens. The reasoning used to construct a plot is similar to that used to develop a hypothesis. Both are interactive activities that take place between a conception that might explain or show a connection among the events and the resistance of the events to fit the construction (Polkinghorne 1988: 19).
Así, lo que la trama argumental logra es una suerte de ordenamiento de la realidad múltiple que nos rodea, extrayendo de la marea infinita de eventos que habitualmente envuelven toda actividad humana aquellos que contribuyen significativamente a la historia que está siendo construída. Por supuesto, no queremos aquí plantear que los actores sociales son lo que ellos mismos imaginan que son, dado que todo entramado argumental tiene sus límites:
The plot of the normal self is bound by the episodes and the environment in which a person expresses himself or herself as well as the projects of the imagination that appear as possibilities extending out from the person's actual history ... One does not simply act out a story of one's own choosing; the events that the self-plot needs to gather into significance are the result of accidents, organic or social givens, and unintended consequences as well as personal motivation (Polkinghorne 1988: 152).
Cabe aquí hacer notar que las narrativas que usamos para entender la realidad que nos rodea están repletas de categorías, de ahí que llamar la atención sobre la importancia de las narrativas en la construcción social de la realidad no significa abandonar toda idea de construcción categorial de la misma, sin embargo, "Unlike the attempt to explain a single event by placing it in a specified category, narrativity precludes sense-making of a singular isolated phenomenon. Narrativity demands that we discern the meaning of any single event only in temporal and spatial relationship to other events" (Sommers 1992: 601).
Por todo lo antedicho es que nosotros entendemos que muchas veces la gente desarrolla su sentido de identidad pensándose como protagonista de diferentes historias (Bhavnani and Haraway 1994, Bruner 1987, Burgos 1989, Gergen and Gergen 1983, Novitz 1989, Polkinghorne 1988, Ricoeur 1992, Rorty 1990, Rosenwald 1992, Rosenwald and Ochberg 1992, Sarbin 1986, Sewell 1992, Shotter 1989, Sommers 1992, 1994, Taylor 1989). En los textos de tales historias, lo que hacemos es narrar los episodios de nuestras vidas de manera tal de hacerlos inteligibles para nosotros mismos y los demás. Y esto es así, dado que para entendernos como personas, nuestras vidas tienen que ser algo más que una serie aislada de eventos, y es aquí, precisamente, donde intervienen las narrativas al transformar eventos aislados en episodios unidos por una trama. Como bien explica Sommers:
... it is through narrativity that we come to know, understand, and make sense of the social world, ant it is through narratives and narrativity that we constitute our social identities ... we come to be who we are (however ephemeral, multiple, and changing) by our location (usually unconsciously) in social narratives and networks of relations that are rarely of our own making (Sommers 1992: 600).
Asi, narrar es mucho más que describir eventos o acciones. Narrar es también relatar tales eventos y acciones, organizarlos en tramas o argumentos, y atribuirlos a un personaje en particular. En este sentido podemos afirmar que el personaje de una narrativa es, en definitiva, concomitante con sus experiencias, tal como son relatadas en la trama particular de una narrativa (Reagan 1993). Es por eso que creemos que, en definitiva, es la narrativa la que construye la identidad del personaje al construir el argumento de la historia. Así, lo que produce la identidad del personaje es la identidad del argumento y no viceversa (Ricoeur 1992). Y esto es de suma importancia, dado que la gente actúa o deja de actuar en parte de acuerdo a como entiende su lugar en las diferentes narrativas que construye para dar sentido a su vida.
Así, si la identidad social es básicamente relacional y procesual como nosotros interpretamos que es, no hay otra forma de entenderla que no sea a través de una narrativa. Así, conferirle sentido a mi situación presente siempre requiere de una narrativa que explique mi vida, un explicación de lo que me ha acontecido para ser lo que soy que sólo puede ser lograda a través de un relato. Como dice Donna Haraway:
... we repeatedly rehistoricize ourselves by telling a story; we relocate ourselves in the present historical moment by reconfiguring our identities relationally, understanding that identity is always a relational category and that there is no such thing as a subject who pre-exist the encounters that construct that subject. Identity is an effect of those encounters -identity is that set of effects which develop from the collision of histories. It is not an abstraction. It's an extraordinarily complex kind of sedimentation, and we rehistoricize our identities all the time through elaborate story-telling practices ... And those story telling practices themselves are ways of trying to interrogate, get at, the kinds of encounters, historical moments, the kinds of key moments of transition for us -both individually and collectively (Bhavnani and Haraway 1994: 21).
Pero al mismo tiempo que explico mi vida presente dando cuenta de mi pasado a través de una historia, también proyecto mi vida hacia un futuro posible (Taylor 1989: 48). De ahí que conocer mi identidad presente siempre implica una dimensión temporal que relacione las tres dimensiones, presente, pasado y futuro. Como bien explica Novitz:
". . . narrative . . . is the only variety of discourse which selectively mentions real or imaginary events, orders them in a developmental or sequential way (the plot), so that the whole discourse (and the sequence of events which it mentions) eventually acquires a significance, usually a moral significance, from the way in which its parts are related to one another (closure)" (Novitz 1989: 61).
Por lo tanto, lo que queremos plantear en esta comunicación es lo importante que es el traslape entre narrativas y sistemas categoriales en la construcción de las identidades sociales. Así, por un lado, siempre necesitamos de narrativas para entender el caracter relacional y sequencial de nuestras identidades. Pero por otro lado, la única manera que tenemos de contactarnos con nuestro pasado y con el "otro" es a través de descripciones culturales, esto es, a través de aquellas categorías con que definimos tanto al pasado como al "otro" y que forman parte inseparable de las narrativas que utilizamos para armar nuestra identidad.
Pero la íntima relación que existe entre categorías y narrativas no termina aquí, sino que se extiende aún en otra dirección. Así, es muy común que los actores sociales usen narrativas para apoyar la connotación de las categorías que utilizan para describir la realidad que los circunda, sobre todo cuando se trata de aquellas categorías que utilizamos para describir a los "otros" en un contexto de lucha simbólica por el sentido. Tal vez la gente no necesite de una historia para explicar por que utiliza la categoría "mesa" para describir aquel pedazo de madera apoyado en cuatro patas, pero no cabe duda que es una gran ventaja tener una historia personal a mano para alguien que cree que "los jóvenes son subversivos", o que "el rock nacional es un culto satánico", o que "todos los italianos son anarquistas", o que está convencido que "todos los cabecitas negras son borrachos y peronistas" (para nombrar sólo algunas de las connotaciones que encontré en mis trabajos de música e identidad en la Argentina). De esta manera, para mostrar que los "otros" tienen las propiedades negativas representadas en sus actitudes y conductas, o que "nosotros" somos mejores que "ellos", la gente prefiere apoyar tales reclamos con "evidencia". Y las historias que contamos acerca de nosotros mismos y los "otros" son presentadas justamente como "estableciendo los hechos" que apoyan nuestras opiniones acerca de los "otros", ya que tales historias reportan acontecimientos que la gente o ha presenciado o en los cuales ha participado personalmente. Así, lo que van Dijk propone cuando se refiere a "historias acerca de minorías" podría muy bien ser extendido a las narrativas en general:
Whereas large parts of conversations about minorities are generalizations about ethnic minority groups or ethnic relations, personal stories provide concrete information, which is used as supporting "evidence" for a more general, argumentative conclusion. The weight of this evidence is epistemological ... It suggests that the event told about are a reliable source of knowledge, because they represent a lived, personal experience. At the same time, it is suggested that the (negative) conclusion is not ethnically biased but supported by the facts (van Dijk 1993: 126).
En este sentido podríamos avanzar la hipótesis de que una parte importante de la connotación de las categorías que utilizamos para describir actores sociales sería el producto de la sedimentación de las múltiples narrativas acerca de nosotros mismos y los "otros" que utilizamos para dar cuenta de la realidad que nos rodea. Así, la construcción de estas categorías que dan cuenta de lo humano seguiría patrones muy diferentes a los utilizados para construir categorías físicas o naturales (donde las mismas se organizan alrededor de ejemplos prototípicos o atributos muy bien definidos -en donde la inclusión en la categoría está determinada por una definición de tipo técnico), no obstante lo cual las utilizamos para ordenar y entender actitudes y conductas como si fueran categorías del mundo físico y natural. Como nos explica Polkinghorne:
In the linguistic order, elements are related primarily according to their similarities and dissimilarities rather than according to their inclusion in or exclusion from a category ... Only in fields like biology and botany can differences between species and individuals be clearly found. In the organic realm, types have substantial supports ... and because these reproduce almost identically one can objectivelyt distinguish the typical and individual peculiarities among them. In the realm of meaning, not everything is typical, and understanding does not reproduce iteself exactly (Polkinghorne 1988: 167).
Pero aún podríamos mencionar otra forma en que narrativas y categorías se entrecruzan, traslape que creemos nos da muy buenas pistas para explicar por qué determinadas interpelaciones son aceptadas por algunos actores sociales mientras otras son rechazadas por los mismos. El punto que queremos mencionar aquí es que las categorías que utilizamos para describir la realidad que nos rodea, así como las interpelaciones que aceptamos como válidas para referirnos a nosotros mismos y a los "otros", de alguna manera están sobredeterminadas por las distintas historias que contamos. Así, si por un lado siempre encontramos al "otro" a través de categorías, por otro lado las categorías e interpelaciones que utilizamos para describirlo están íntimamente relacionadas con la peculiar narrativa que usamos para retratarnos a nosotros mismos y a los "otros". En este sentido, el "personaje" que desarrollamos en nuestras narrativas de alguna manera sobredetermina no sólo las categorías que vamos a utilizar para describirnos a nosotros mismos y a los "otros", sino también las connotaciones de tales categorías e interpelaciones. Por lo tanto, aún las descripciones categoriales (no narrativizadas) acerca de nosotros mismos y los "otros" estarían, de alguna manera, ligadas a narrativas.
Por lo tanto nosotros creemos que todas las personas construyen narrativas que utilizan para pensarse a sí mismas. Por supuesto diferente tipo de gente selecciona distintos elementos articuladores o "puntos nodales" para construir tales narrativas, pero no obstante tal diversidad, la gente prefiere seleccionar y organizar los acontecimientos de su pasado, y preveer su futuro de acuerdo a ciertos elementos articulatorios. Y esto es así porque la gente, inescapablemente, tiene que de alguna manera parar el flujo constante de diferencias con las cuales nos enfrentamos cotidianamente, de manera tal de construir un "centro" alrededor del cual determinado tipo de orden pueda ser edificado. A nosotros nos parece que tal centro está representado, precisamente, por la trama argumental de una narrativa.
Y parece ser que la civilización occidental tiene cierta predilección por cierto tipo de "auto coherencia" en relación a la identidad, coherencia que contínuamente centra lo que básicamente es una realidad de múltiples identidades descentradas. Como dice Novitz: "It certainly is a feature of the society that we inhabit, and seems to have taken root in the Greek, Jewish, and Christian injunction of 'know thyself,' the day of judgment, it would seem, looms large in our lives, and demands a single, unified view of self: a flawless whole which determines our direction in the afterlife" (Novitz 1989: 62). Y para desarrollar una imagen del yo que aparezca como una y unificada, parece ser que los seres humanos no tenemos otra herramienta cultural que la de contar historias, construir narrativas acerca de nosotros mismos y los demás. Así, el proceso de construcción identitaria está caracterizado por un contínuo movimiento de ida y vuelta entre contar y vivir, entre narrar y ser:
A good story presents a coherent plot. The narrative "now" must grow plausibly out of what has come before and point the way to what might reasonable come next. This literary criterion has implications for identity as well. For in telling their stories individuals make claims about the coherence of their lives."This person I am today is who I have been years becoming." Further, what is included and omitted from the account renders plausible the anticipated future (Rosenwald & Ochberg 1992: 9).
Y justamente el tema de aquello que es incluído u omitido en nuestras narrativas nos lleva a otra de las características fundamentales que hace que las narrativas sean tan importantes en la construcción de las identidades sociales: su selectividad. Así, las narrativas se caracterizarían por poseer una especie de criterio evaluativo que, de acuerdo con Sommers:
... enables us to make qualitative and lexical distinctions among the infinite variety of events, experiences, characters, institutional promises, and social factors that impinge on our lives ... in the face of a potentially limitless array of social experiences deriving from social contact with events, institutions, and people, the evaluative capacity of emplotment demands and enables selective appropriation in constructing narratives ... (Sommers 1992: 602).
De ahí que la trama argumental que utilizamos para componer nuestras narrativas va a determinar el foco de nuestra atención, proveyéndonos de los principios que nos van a permitir distinguir entre lo que es un primer plano de lo que sólo es contexto.
De esta manera, este proceso constante de ida y vuelta entre narrativas e identidades (entre vivir y contar) es el que permite a los actores sociales ajustar las historias que cuentan para que las mismas "encajen" en las identidades que creen poseer. Pero a su vez, este mismo proceso es el que permite que dichos actores "manipulen" la realidad para que la misma se ajuste a las historias que cuentan acerca de su identidad. Es exactamente este proceso de ida y vuelta entre narrativas e identidades el que permite entender por qué una interpelación es aceptada ahí donde otra fracasa en el intento. Esto es asi porque también las interpelaciones son evaluadas en relación a la trama argumental de nuestras narrativas, de manera tal que dicha evaluación da comienzo a un complejo proceso de negociación entre narrativa e interpelación, proceso que puede culminar de maneras muy diversas, que van desde la aceptación plena de la interpelación en cuestión porque la misma se "ajusta" sin problemas a la trama argumental de mi identidad; hasta el rechazo completo de tal interpelación, dado que la misma no tiene forma de encajar en la narrativa de mi identidad. Lo más probable, sin embargo, es que la interpelación y la trama argumental se modifiquen en el proceso de encuentro y evaluación, ajustándose mutuamente aquí y allá en el proceso de construir una versión más o menos coherente del yo.
The life narrative is open-ended: future actions and occurrences will have to be incorporated into the present plot. One's past cannot be changed ... However, the interpretation and significance of the [events of our past] can change if a different plot is used to configure them. Recent events may be such that the person's plot line cannot be adapted to include them. The life plot must then itself be altered or replaced. The rewriting of one's story involves a major life change -both in one's identity and in one's interpretation of the world- and is usually undertaken with difficulties. Such a change is resisted, and people try to maintain their past plots even if doing so requires distorting new evidence (Polkinghorne 1988, p. 182).
Por supuesto que nuestra propuesta teórica aún tiene que explicar por qué determinadas personas prefieren algunas tramas narrativas en lugar de otras. Y explicarlo discursivamente, sin apelar a alguna respuesta homológica o usando la idea de hegemonía para explicarlo todo (esto dicho sin dejar de reconocer cuán importantes son las condiciones sociales y los discursos hegemónicos para entender la prominencia de algunas tramas argumentales y no de otras). Sin embargo, considero que la compleja relación entre identidad social - sistemas clasificatorios - interpelaciones musicales - narrativas acerca de mi mismo y los "otros" que estoy proponiendo en esta comunicación nos permitiría avanzar un poco más en la comprensión del complejo proceso de construcción identitaria. Al menos ahora dispondríamos de un nuevo y más concreto lugar en donde buscar la complicada relación que existe entre estructura y agencia, es decir, en las tramas argumentales que diferentes actores construyen para entender sus identidades sociales.
A modo de conclusión podríamos decir que si por un lado el proceso de construcción identitaria es múltiple y complejo, por otro lado los mecanismos de tal construcción son más o menos constantes. La identidad social es una relación, que siempre necesita de la presencia real o simbólica de "otros" para actualizarse. En este sentido, paradójicamente, la identidad es siempre lo que "difiere", es decir, aquellas marcas simbólicas que una persona o grupo social construyen para delinear sus diferencias respecto de los "otros". Pero la identidad también es aquello que "difiere" aún en otro sentido, ya que siendo el producto de una relación, y dado que la gente establece un sinúmero de relaciones diferentes, la identidad nunca es singular sino que es múltiple. Siempre existe una larga variedad de posiciones de sujeto que la gente puede ocupar en sus vidas, y tal multiplicidad produce un yo que no es experimentado como único y completo, sino como múltiple, parcial e incompleto, formado a través de las relaciones específicas e históricas que los vínculos sociales crean a través del tiempo. Como bien nos dice Donna Haraway:
... no sets of actors in the world are preconstituted with their skin boundaries already clearly pre-established. There are no pre-established actors in the world ... There are no pre-constituted entities ... It is in relational encounters that worlds emerge, they emerge in plots of materialized stories. And the actors are the result of encounter, of engagement. So there is no pre-discursive identity for anyone, including machines, including the non-human. Our boundaries form in encounter, in relation, in discourse ... (Bhavnani and Haraway 1994: 32)
Así, la producción social de la subjectividad siempre está inmersa en procesos simbólicos de significación. Si esto es así, la subjetividad siempre está en proceso de ser formada, deformada y reformada a través del intercambio semiótico de signos, más específicamente, a través de un particular tipo de discurso: la narrativa. Por lo tanto, nosotros creemos que la identidad social no es un "estado esencial interno", ni tampoco el producto de poderosos discursos externos a la Althusser, sino que es el producto de la compleja interacción de narrativas acerca de nosotros mismos y los "otros" desarrolladas en relación a las múltiples interrelaciones que establecemos a través del tiempo. Al momento de dar cuenta de este sistema de interrelaciones la música ocuparía un lugar privilegiado, al ser un tipo de artefacto cultural que provee a la gente de diferentes elementos que ellos utilizarían, al interior de tramas argumentales, en la construcción de sus identidades sociales.
Referencias Bibliográficas
- Althusser, Louis.1971 Lenin and Philosophy and Other Essays. London: New Left Books.
- Archetti, Eduardo. 1988 "Argentinean Tango: Male Sexual Ideology and Morality," Unpublished paper, Department of Social Anthropology, University of Oslo.
- Bhavnani, Kum-Kum y Donna Haraway. 1994 "Shifting the Subject. A Conversation between Kum-Kum Bhavnani and Donna Haraway on 12 April, 1993, Santa Cruz, California." Pp. 19-39 en Shifting Identities. Shifting Racisms. A Feminism & Psychology Reader editado por Kum-Kum Bhavnani y Ann Phoenix. London: Sage.
- Borges, Jorge Luis.1960 "El idioma analítico de John Wilkins," Página 142 en Otras inquisiciones. Buenos Aires: Emecé Editores. Citado en Michel Foucault, The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences, Página xv. New York: Vintage Books, 1970.
- Bruner, Jerome.1987 "Life as Narrative," Social Research 54 (1): 11-32.
- Burgos, Martine.1989 "Life stories, narrativity, and the search for the self." Life Stories/Récits de Vie 5: 29-37.
- Chambers, Ian.1976 "A strategy for living," Pp. 157-166 en Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain, eds. S. Hall y T. Jefferson. London: Hutchinson.
- ---------------1979 "'It's more than a song to sing': music, cultural analyis and the blues," Anglistica 22 (1): 9-60.
- Frith, Simon.1987 "Towards an aesthetic of popular music," Pp. 133-149 en Music and Society. The Politics of Composition, Performance and Reception. Richard Leppert y Susan McClary eds. Cambridge: Cambridge University Press.
- ---------------1990 "What is good music?," Pp. 92-102 en Alternative Musicologies/Les Musicologies Alternatives. J. Shepherd ed. número especial (10:2) de Canadian University Music Review.
- Gergen, Kenneth J. and Mary M.1983 "Narratives of the Self," Pp. 254-273 en Studies in Social Identity editado por Theodore R. Sarbin y Karl E. Scheibe. New York: Praeger.
- Gilroy, Paul.1987 There Ain't No Black in the Union Jack. London: Hutchinson.
- Gramsci, Antonio.1971 Selections from the Prison Notebooks, traducido y editado por Quintin Hoare y Geoffrey Nowell-Smith. London: Lawrence and Wishart.
- --------------1975 Quaderni del carcere. Turin: Valentino Gerratana.
- Hall, Stuart. 1982 "The Rediscovery of 'Ideology': Return of the Repressed in Media Studies," Pp. 56-90 en Culture, Society and the Media, eds. Michael Gurevitch et. al. London and New York: Methuen.
- Hebdige, Dick.1976 "Reggae, Rastas and Rudies," Pp. 135-154 en Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain, eds. S. Hall y T. Jefferson. London: Hutchinson.
- -------------1979 Subculture: The Meaning of Style. London: Methuen.
- -------------n.d.a. Reggae, Rastas and Rudies: Style and the Subversion of Form. University of Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies stencilled paper SP24.
- Jameson, F.1981 The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Jefferson, T.1976 "Cultural responses of the teds," Pp. 81-86 en Resistance through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain, eds. S. Hall y T. Jefferson. London: Hutchinson.
- Laclau, Ernesto.1991 New Reflections on the Revolution of our Time. London: Verso.
- Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe.1985 Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democractic Politics. London: Verso.
- 1987 "Post-Marxism without Apologies." New Left Review 166: 79-106.
- Mead, George Herbert.1934 Mind, Self, and Society. Chicago: University of Chicago Press.
- Middleton, Richard.1990 Studying Popular Music. Milton Keynes: Open University Press.
- Novitz, David. 1989 "Art, Narrative, and Human Nature," Philosophy and Literature 13 (1): 61.
- Parker, Ian.1989 "Discourse and Power," Pp. 56-69 en Texts of Identity editado por John Shotter y Kenneth J. Gergen. London: Sage Publications Ltd.
- Polkinghorne, Donald E.1988 Narrative Knowing and the Human Sciences. Albany: State University of New York Press.
- Reagan, Charles E. 1993 "The Self as an Other," Philosophy Today 37 (1): 3-22.
- Ricoeur, Paul.1984 Time and Narrative 1. Traducido por Kathleen McLaughlin y David Pellauer. Chicago: University of Chicago Press.
- ---------------1992 Oneself as Another. Chicago: The University of Chicago Press.
- Rorty, Richard. 1990. "Feminism and Pragmatism," Michigan Quarterly Review 30: 231-258.
- Rosenwald, George. 1992 "Conclusion: Reflections on Narrative Self-Understanding." Pp. 265-289 en Storied Lives. The Cultural Politics of Self-Understanding editado por George C. Rosenwald y Richard L. Ochberg. New Haven: Yale University Press.
- Rosenwald, George and Richard L. Ochberg.1992 "Introduction: Life Stories, Cultural Politics, and Self-Understanding." Pp. 1-18 en Storied Lives. The Cultural Politics of Self-Understanding editado por George C. Rosenwald y Richard L. Ochberg. New Haven: Yale University Press.
- Sarbin, Theodore.1986 "Introduction and Overview," Pp. ix-xviii en Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct editado por Theodore R. Sarbin. New York: Praeger.
- Sewell, William H.1992 "Introduction: Narratives and Social Identities," Social Science History 16 (3): 479-488.
- Shepherd, John.1994 "Music, culture and interdisciplinarity: reflections on relationships" Popular Music 13 (2): 127-141.
- Shotter, John.1989 "Social Accountability and the Social Construction of 'You'," Pp. 133-151 en Texts of Identity editado por John Shotter y Kenneth J. Gergen. London: Sage Publications Ltd.
- Slobin, Mark. 1992 "Micromusics of the West: A Comparative Approach," Ethnomusicology 36 (1): 1-87.
- Sommers, Margaret R.1992 "Special Section: Narrative Analysis in Social Science, Part 2. Narrativity, Narrative Identity, and Social Action: Rethinking English Working-Class Formation," Social Science History 16 (4): 591-630.
- 1994 "The narrative constitution of identity: A relational and network approach," Theory and Society 23 (5): 605-649.
- Taylor, Charles1989 Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- van Dijk, Teun A. 1993 "Stories and Racism," Pp. 121-142 en Narrative and Social Control: Critical Perspectives editado por Dennis K. Mumby. Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
- Vila, Pablo.1987 "Rock Nacional and dictatorship in Argentina," Popular Music, 6 (2): 129-148.
- -------------1989 "Argentina's Rock Nacional: The Struggle for Meaning," Latin American Music Review, 10 (1): 1-28;
- ------------1991 "Tango to Folk: Hegemony Construction and Popular Identities in Argentina," Studies in Latin American Popular Culture, 10: 107-139
- ------------1995 "Le tango et la formation des identités ethniques en Argentine" en Tango Nomade, editado por Ramón Pelinski. Montreal: Editions Triptyque.
- ------------1995 "El rock nacional: género musical y construcción de la identidad juvenil en Argentina," Pp. 231-271 en Cultura y Pospolítica. El debate sobre la modernidad en América Latina, Néstor García Canclini compilador. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Volosinov, V.N.1973 Marxism and the Philosophy of Language. New York: Seminar Press.
- Weedon, Chris.1989 Feminist Practice & Poststructuralist Theory. Oxford: Basil Blackwell.
- Wicke, Peter.1989 "Rockmusik -Dimension eines Massenmediums" Weimar Beitraege 35 (6): 885-906.
- --------------1990 "Rock Music: dimensions of mass medium -meaning production through popular music," Pp. 137-56 en Alternative Musicologies/Les Musicologies Alternatives. J. Shepherd ed. número especial (10:2) de Canadian University Music Review.
- Willis, Paul. n.d.a. Symbolism and Practice: A Theory of the Social Meaning of Pop Music. University of Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies stencilled paper SP13.
11/10/95
Subir >